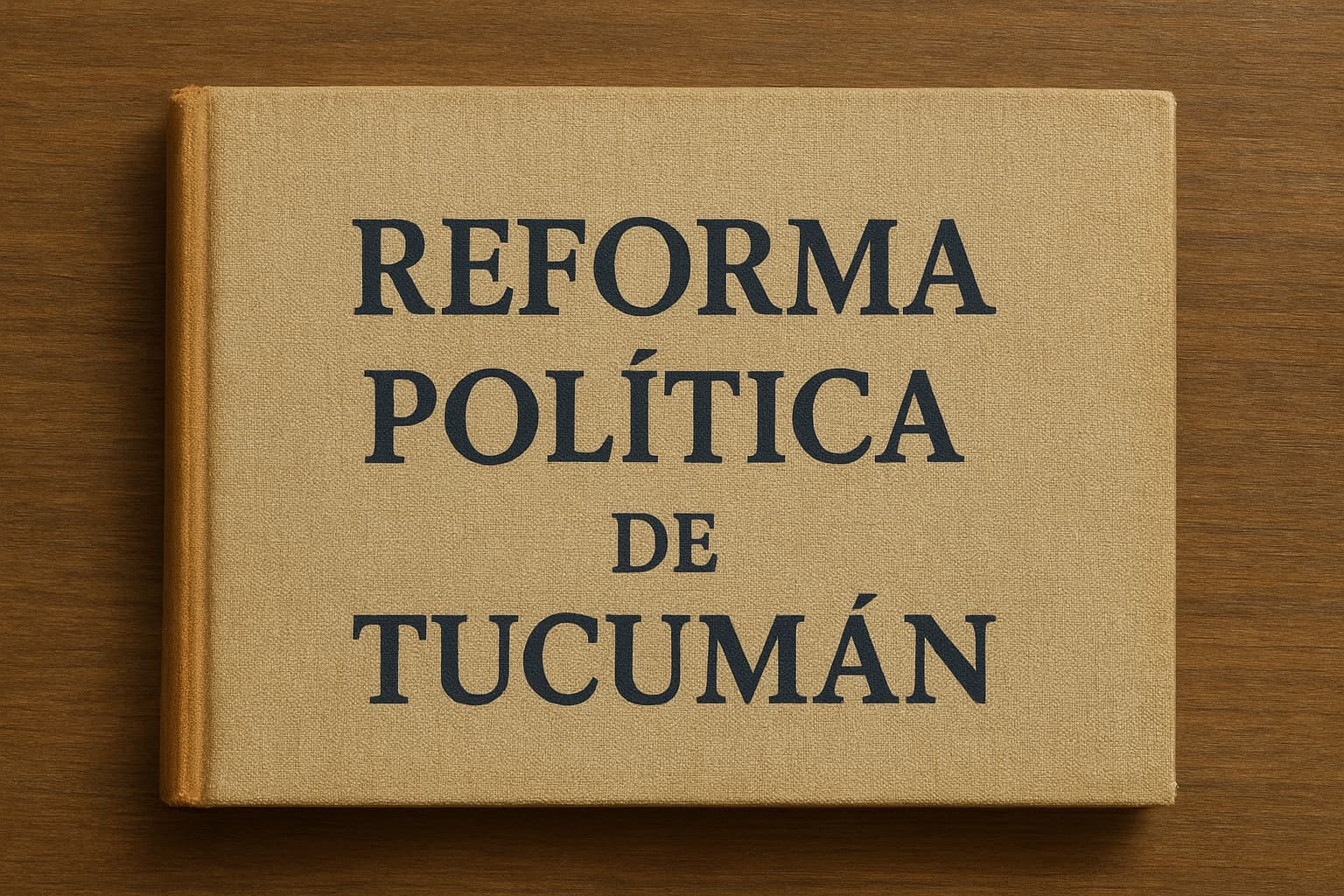OPINIÓN
Censura judicial: Tucumán, dos siglos atrás
La orden judicial que prohíbe a los periodistas cuestionar a fiscales y magistrados no ataca a la prensa: ataca el derecho del pueblo a saber. Y abre un camino peligroso hacia la impunidad blindada.

Un humilde campesino del siglo XVIII recibe la visita del rey Federico II de Prusia. El monarca le ofrece una considerable cantidad de dinero a cambio de su tierra, pues desea construir allí el imponente palacio de Sanssouci, destinado a ser su residencia privada. El campesino se niega a vender. El rey, ofuscado, le advierte que igual le puede confiscar la tierra. El campesino le responde: “Es gibt noch Richter in Berlin” (Todavía hay jueces en Berlín).
La anécdota, no verificada históricamente, se transmitió de generación en generación y pasó a ocupar un lugar relevante en los manuales de educación cívica del mundo. Grafica la potencia de la Justicia que, aun por encima de los reyes, es el último refugio del ser humano. El poder sobre todos los poderes.
Tucumán atrasa
Un juez tucumano, Lucas Taboada, firmó esta semana un fallo que deja abierta la puerta a lo infame: prohibió a toda una compañía de televisión por cable, a sus periodistas, conductores y productores “la difusión por cualquier medio televisivo, radial, digital o en redes sociales de todo contenido, programa o publicación que, directa o indirectamente, injurie, desacredite, tergiverse o distorsione la actuación de los fiscales, de sus funcionarios o de los magistrados intervinientes (...) bajo apercibimiento de desobediencia judicial”. Su nombre quedó de esta manera inscripto en la historia canalla de la censura previa.
El fallo impone a los periodistas la imposibilidad de cuestionar el accionar de los funcionarios de la administración de Justicia, ya que cualquier crítica, por lógica, podría producir un “descrédito” de su actuación. De esta manera, el Poder Judicial retrocede dos siglos y medio y presenta una solución medieval a sus propias falencias: el silencio. La prisión para quien la cuestione.
Libertad de prensa: ¿para qué?
La independencia de los Estados Unidos de Norteamérica, en 1776, iluminó al mundo con su precoz sistema republicano. Su Constitución Nacional, sancionada poco después, sirvió de modelo para las modernas constituciones del resto de Latinoamérica. Tiene 27 enmiendas: son agregados que el Congreso va sumando para proteger derechos. La número 1 es la de la Libertad de Prensa.
En 1852, Juan Bautista Alberdi esbozaba en su “Bases y puntos de partida para la organización política de la República Argentina" un modelo de constitución que, un año más tarde, fue sancionada. Allí, el tucumano venerado por los abogados cada 29 de agosto (Día del Abogado), el padre de nuestro ordenamiento jurídico, escribía: “La Constitución garantiza los siguientes derechos a todos los habitantes de la Confederación, sean naturales o extranjeros: (...) De publicar por la prensa sin censura previa”. El mismo concepto aparece en la Declaración Universal de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, de 1948.
Pero ¿por qué la libertad de prensa aparece con tan destacada importancia en las bases del ordenamiento jurídico de los países libres? Porque opera como un contrapeso al poder descomunal del Estado. Sin ella -creían los padres fundadores de nuestras naciones- los gobiernos tendían a volverse autoritarios. La prensa, en su rol de investigar, denunciar y exponer al poder permite que la ciudadanía tenga todas las herramientas para formarse una opinión y tomar decisiones políticas libres.
Hace una década visité un par de veces Cuba. Entonces, el acceso a Internet era casi inexistente en la isla. Me sorprendió que un país con un parque automotor tan antiguo casi no registrara accidentes de tránsito. Sin embargo, las opiniones eran unánimes: en Cuba no había inseguridad vial. Pronto descubrí que, en realidad, sí había. Pero no se publicaban en el Granma (diario hegemónico del Gobierno) ni se difundían en la televisión estatal. Así, los cubanos, creyéndose seguros en las rutas, rehusaban el uso de cinturones de seguridad y violaban las leyes viales. El silencio de la prensa sobre la realidad palpable llevaba a los ciudadanos a tomar malas decisiones. A veces, los llevaba a la muerte.
El pueblo
La prohibición contra los periodistas no atenta únicamente contra sus derechos profesionales. No se trata de un problema laboral o gremial. De hecho, el trabajador de prensa podría volcarse a informar sobre deportes o espectáculos y seguiría cobrando su sueldo. La censura previa ataca directamente al derecho de la ciudadanía a informarse y a hacer valer sus derechos.
La fábula del campesino parte de una premisa importante: el humilde hombre gana la pulseada al rey porque sabe que hay jueces en Berlín. Él, solo en medio del campo con su molino, lo sabe porque alguien se lo dijo. Ese es el rol de la prensa.
El vacío del silencio
Imaginemos por un momento una provincia en la que todos los periodistas tengan prohibido hacer publicaciones que “desacrediten” el accionar de cualquier funcionario judicial. Podría ocurrir, por ejemplo, que el padre de una joven asesinada caiga en manos de un fiscal que guarde en una caja fuerte durante siete años el expediente del homicidio de su hija.
Ya ocurrió: es el caso Paulina Lebbos.
Podría pasar que una madre busque a su hija desaparecida durante 14 años, sin saber que había sido asesinada el día en que se esfumó y enterrada como NN en un cementerio. Ya pasó: es el caso Pamela Laime.
Sería posible que el asesino de una mujer y un bebé se escape del cuartel de Bomberos y circule libremente por el país y nadie lo reconozca porque la prensa tiene prohibido desacreditar a los funcionarios que ordenaron una detención sin medidas de seguridad. Eso no pasó: cuando se fugó Roberto Rejas (asesino de Milagros Avellaneda y su bebé Benicio), la cara del prófugo se difundió por todo el país y lo delataron en Salta.
El año pasado, las dos abuelas de Benja, un bebé de tres años desaparecido, se cansaron de golpear las puertas de la Justicia pidiendo que lo busquen. Nunca obtuvieron respuesta. Luego de que la prensa hiciera explotar el caso, la Justicia tardó 48 horas en descubrir la verdad: sus padres lo habían asesinado y enterrado en el medio del campo. Hoy, ambos están presos y sus otros tres hijos están a salvo.
Los nadie, que cuestan menos que la bala que los mata
La Justicia tucumana está llena de causas anónimas; casi siempre, de personas pobres que no pueden pagar un abogado y no saben de leyes. Son los nadie, los que llegan a la puerta de Tribunales de la calle Sarmiento y lo encuentran vallado, como si la pandemia de Covid existiera todavía. Son madres de personas asesinadas que ni siquiera se enteran de que los asesinos fueron sentenciados en juicios abreviados y condenados a penas bajas. Son víctimas de violencia que asientan denuncia tras denuncia hasta que las matan. También son familiares de personas inocentes que, de pronto, se enteran que su ser querido confesó un delito que no cometió a cambio de que le den una condena en libertad; cualquier cosa con tal de salir del pozo olvidado de una comisaría.
Siempre creí que las personas poderosas tienen influencias, la clase media tiene abogados y los desahuciados no tienen más que a la prensa. Porque, cuando no quedan más puertas que golpear ¿a dónde recurrir?
En un sistema de gobierno en que cada uno de los tres poderes controla al otro, el círculo vicioso se forma de manera casi natural. El fiscal no investiga al legislador, el legislador no le inicia juicio político; el funcionario designa al juez, el juez no condena al funcionario. Sólo un elemento externo puede desempantanar la rueda de la impunidad. Y esa fuerza que proviene de afuera es la movilización y la difusión. Por eso, para que la podredumbre siga funcionando, es necesario prohibir la difusión.
Si la gente no se entera, no opina. Y si no opina, no exige. Y si no exige, los que ocupan lujosos sillones afelpados en sus oficinas mantienen sus cargos, sus desorbitantes sueldos y su poder.
En Tucumán, la vieja fábula de los jueces de Berlín pierde toda vigencia. El campesino pobre queda totalmente desvalido ante el poder absoluto de la monarquía. La frase que, desde el siglo XVIII se erige como símbolo de la supremacía de la ley por sobre la tiranía se deshace en la pluma del magistrado tucumano que selló con su firma la vuelta a la oscuridad.
Los jueces
Los magistrados son trabajadores privilegiados en nuestro universo laboral. Su permanencia en el cargo no depende -a diferencia del resto de la gente- de los resultados de su labor: los cargos de jueces son vitalicios. Bueno, a ellos no les gusta esa palabra y siempre explican que duran en sus cargos hasta que se jubilan o hasta que les hacen juicio político. Pero, como sabemos, la rueda de la impunidad hace que esta última opción casi nunca se aplique.
Los jueces gozan de esa estabilidad, protección y alta remuneración para no preocuparse de que sus fallos perjudiquen a alguien que pueda removerlos de sus cargos. Pero, hecha la ley, hecha la trampa. Acá aparece en juego otra categoría de magistrados: “los subrogantes”.
Se trata de jueces que fueron designados por el Poder Legislativo (a pedido del Ejecutivo) sin haber concursado y ganado el cargo. Tienen una estabilidad de dos años, prorrogable. Se los designa en juzgados que no tienen un titular, para que se puedan resolver las causas hasta tanto jure un juez como corresponde. Por lo tanto, el futuro del juez subrogante depende no de su desempeño sino de una prórroga del poder político.
El sistema de subrogancias se ha convertido en endémico en la provincia de Tucumán. Y, casualmente, siempre les toca emitir los fallos más polémicos.
El jefe de los fiscales
El fallo que consagra en Tucumán la censura previa tiene su origen en la persona designada para ser el jefe de los fiscales de la Provincia: el ministro público fiscal Edmundo Jiménez tiene la difícil tarea de comandar los equipos de profesionales que representan el interés de la sociedad en las causas penales.
Aparentemente, este funcionario está convencido que el interés de la sociedad reside en la desinformación, en el silencio. No se explica de otra manera que haya sido él mismo quien inició la causa contra la Compañía de Circuitos Cerrados de televisión por cable y haya pedido silenciar a todos los canales que transmite, con sus respectivos programas y periodistas.
A tal punto parece estar seguro de ello, que entiende que el artículo 14 de la Constitución Nacional (por la que él juró) es poco más que un entrevero de palabras: “Todos los habitantes de la Nación gozan de los siguientes derechos (...) de publicar sus ideas por la prensa sin censura previa”. Juan Bautista Alberdi, a quien se le ofrenda cada año una corona de flores, también parece haberse equivocado en su advertencia contra la censura previa. ¿La Declaración de los Derechos del Hombre? Pfff.
Al jefe de los fiscales parece también habersele olvidado que nuestra legislación establece que la libertad de prensa conlleva la responsabilidad posterior del periodista, que deberá responder por sus expresiones si es que algún daño causa. Y que esa es la herramienta legal cuando alguien se siente agraviado.
En realidad, parece que se le borró una tradición de más de dos siglos de protección de los derechos del ciudadano a ser informado y a publicar sus ideas sin censura previa. Y, casualmente, encontró un juez sin estabilidad en su cargo dispuesto a firmar un fallo escandaloso a nivel nacional.
La puerta al abismo
El fallo que consagra la censura previa en Tucumán “bajo apercibimiento de incumplimiento judicial” (léase posibilidad de caer preso) abre el camino a cualquier actor de la escena pública que considere que, si sus falencias son expuestas, puede callar a la prensa. Por ejemplo ¿quién garantiza que, en día de mañana, citando este fallo, no se presenten los empresarios de colectivos a prohibir que se siga cuestionando su financiamiento?
¿Y los funcionarios públicos? ¿Qué pasaría si un intendente revela en un audio presuntos vínculos con el narcotráfico? Quizás pueda invocar este fallo y obtener una prohibición de que se exponga su accionar.
Si la Corte Suprema de Justicia de Tucumán no se pronuncia sobre esta sentencia, la puerta seguirá abierta. Poco a poco, cualquiera que desempeñe un cargo o protagonice un tema de interés público podrá ir obteniendo prohibición tras prohibición. De esta manera, el silencio ganará en las calles y los derechos dejarán de ser exigidos.
Porque, como desde hace casi veinte años viene diciendo Alberto Lebbos: pueblo manso, buen esclavo.